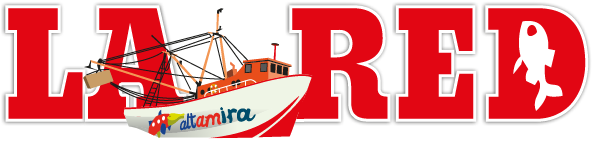Carlos López Arriaga
Fue un mes de septiembre, pero de 2014, cuando el presidente PEÑA NIETO, ante el denominado grupo de los 300 mexicanos más influyentes, emitió su diagnóstico de que la corrupción mexicana es un problema cultural.
La irritación generalizada en redes y medios no se hizo esperar, al contemplar entrelazados (¡Por una relación causal!) dos conceptos antagónicos.
La insana corruptela y la venerable cultura. ¿Cómo era posible que un mandatario se atreviese a colocarlas juntas, hija indeseable la primera de la segunda?
Pero haciendo a un lado el oprobio, acaso en los términos que acostumbraba RUBÉN AGUILAR, ex vocero de VICENTE FOX (“lo que el presidente quiso decir”) cabría sopesar el dicho de PEÑA en su dimensión real.
Estamos hablando de una práctica generalizada, omnipresente en todos los niveles socioeconómicos, con una cantidad sorprendente de leyes no escritas, acuerdos tácitos, reglas implícitas y valores entendidos.
Un léxico propio lo suficientemente amplio para abarcar un diccionario completo. Formas de expresión que la enmascaran para sortear la incomodidad de cualquier cuestionamiento moral.
Una práctica de uso común, con antigüedad y arraigo, de carácter endémico, mutante y una capacidad de adaptación asombrosa.
Por ello, acaso el error de EPN haya sido calificarla con un concepto cuya respetabilidad le viene de la ilustración europea y suele expresar los más altos valores humanos. La palabra cultura.
No obstante, la noticia es que el lenguaje popular superó tal contradicción desde hace bastante tiempo. De haberlo entendido PEÑA, le hubiera evitado algunos dolores de cabeza.
Bastaría haber añadido tres letras para desactivar cualquier reclamo.
La corrupción, en todo caso, sería una subcultura. Neologismo que ya hemos aceptado para referirnos (por ejemplo) a la música, vestimenta y hasta la arquitectura de la delincuencia.
Decimos que los narco-corridos son una subcultura, como los colores chillantes y su devoción por la Santa Muerte y nadie protesta, ni se llama a duelo.
Con ese artilugio simple, el prefijo “sub” le otorga, en automático, una jerarquía inferior (subordinada) a cualquier cosa que nombremos.
Ello, sin provocar desmayos en cenáculos intelectuales, círculos académicos o cualquier instancia defensora del lenguaje políticamente correcto.
Porque “sub” significa literalmente “debajo”. Y si pensamos en palabras como subterráneo, subrepticio o hasta submundo, la corrupción encaja perfectamente.
Esas tres modestas letras le restan prestigio y le bajan de categoría para abonarle (a cambio) una notable precisión semántica.
En el subsuelo de los acuerdos tácitos, se entienden el funcionario y el contratista, el jefe de adquisiciones y el proveedor venal, el inspector de alcoholes y el expendedor de bebidas embriagantes, la policía antidrogas y el burrero, el aduanal y el contrabandista, el supervisor de salud y el vendedor callejero de comida descompuesta.
Apenas ayer, desde Río Bravo, el gobernador CABEZA DE VACA acaba de lanzar una enérgica condena contra una de las corruptelas más sutiles (y difíciles de combatir) como es el disimulo.
Pasividad que no deja huella, inacción deliberada (y, por ende, cómplice) a la que años de práctica tenaz han dotado de las más diversas expresiones.
El disimulo hace referencia a la autoridad (municipal, en este caso) que mira para otro lado, se hace de la vista gorda, no se da por enterada, aunque el delito se esté cometiendo (según la expresión popular) “en sus narices”.
Y, desde luego, siendo una práctica que desarrolla hábitos, rutinas y mentalidades que pasan de generación en generación, estaríamos hablando, en efecto, de una subcultura.
Así, con el “sub” bien puesto, para que no se enoje nuestra clase pensante.